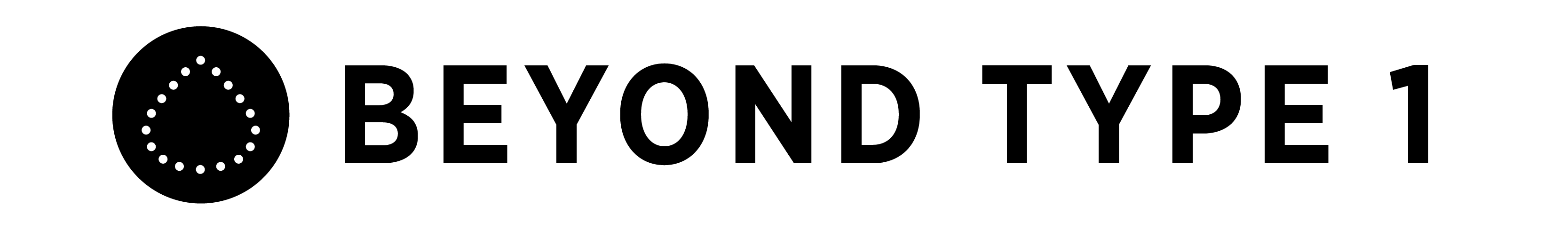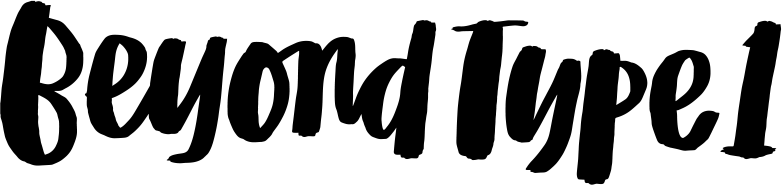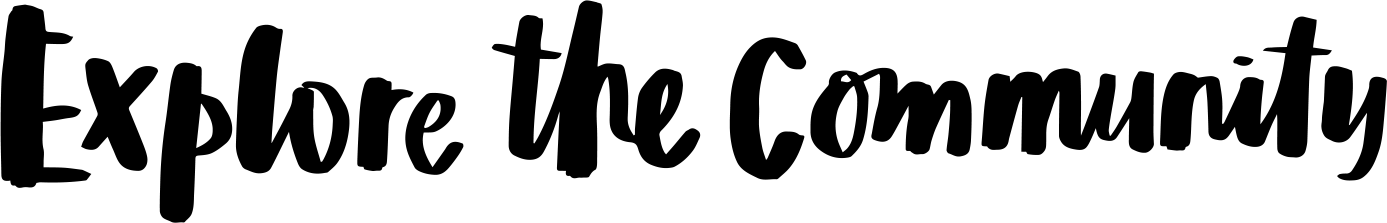Lo que Aprendí en un Verano en el Campamento de Diabetes
 Poco después de mi diagnóstico de diabetes tipo 1, fingí que me inyectaba heroína en el baño para la diversión de mis amigos. Fue así: reclinarse contra una pared, inyectar la insulina en el tríceps inferior y gemir algo como “es de la pura”. Pedía que me excusaran de la clase para hacerlo, me daba demasiada vergüenza inyectarme frente a todos.
Poco después de mi diagnóstico de diabetes tipo 1, fingí que me inyectaba heroína en el baño para la diversión de mis amigos. Fue así: reclinarse contra una pared, inyectar la insulina en el tríceps inferior y gemir algo como “es de la pura”. Pedía que me excusaran de la clase para hacerlo, me daba demasiada vergüenza inyectarme frente a todos.
Mi vergüenza me sorprendió. Meses antes, no se me habría ocurrido pensar en la diabetes como una fuente de vergüenza, o incluso como algo particularmente anormal. Ahora, a los quince años, me diagnosticaron y mi actitud cambió.
Crecí rodeado de la enfermedad. Mis dos hermanos fueron diagnosticados antes que yo, y temprano en nuestras vidas estuvimos plagados de tiras reactivas y jeringas. La familiaridad sangraba a la diabetes de su misterio y su amenaza. Me acostumbré a ver gotas de sangre aparecer en los dedos de mis hermanos; hasta que sostuve el punzón entre los míos, no llegué a entender la forma en que este acto podría hacer sentir hipersensible a alguien. De manera similar, era indiferente a la vista de las agujas que se clavan en los brazos, muslos y estómagos. Pero pronto, aprendería que inyectar insulina tiende a llamar la atención. Sacas una jeringa, y los ojos de los compañeros se arremolinan instantáneamente.
Los maestros me lanzaban miradas de disgusto cuando pinchaba el dedo debajo de mi escritorio, y se me ruborizaba la cara cuando me llamaban la atención por comer glucosa en clase. Pero cuando supieron que tenía diabetes, y me ofrecieron hacer una excepción, de alguna manera fue peor. En esta situación, no solo es que la atención no deseada trae incomodidad, sino que tampoco crees que mereces o incluso deseas la compasión. Entonces, la vergüenza por la diabetes se vuelve hermética e inexpugnable. Es embarazoso cuidar la enfermedad, y tu vergüenza es en sí misma es embarazosa, porque no quieres que sea un gran problema.
Entonces, en lugar de lidiar con la leve mortificación de inyectarme insulina durante la clase, la convertí en algo para reírse. En las fiestas, cuando la gente me preguntaba para qué eran esas jeringas en mi mano, respondía con una mirada significativa y un guiño. La vergüenza vaga en el salón de clases se convirtió en bromas sobre “inyectarme” en el baño. Pronto se hizo difícil tomar en serio la diabetes, crecer con ella había normalizado la enfermedad y hacer bromas sobre eso oscurecía la terrible realidad.
Eso es lo que pasa en la vida con diabetes, de alguna manera te engañas a ti mismo pensando que no es gran cosa.
Había un lugar al que mis hermanos solían ir, donde la diabetes tipo 1 no era un gran problema, pero también era el único problema: el campamento de la diabetes
Ubicado en las colinas del sur de Tennessee, el campamento de la diabetes se distinguía para los padres con su énfasis en alentar a los niños a cuidar su propia enfermedad. En lugar de intentar darles a los niños un respiro de la diabetes, este campamento quería que sus campistas aceptaran la responsabilidad de su propio tratamiento.
Mi hermano mayor, Mason, fue diagnosticado cuando tenía 5 años, y mi hermano menor William fue diagnosticado cuando tenía 9 años. No me diagnosticaron hasta los 15, así que nunca fui como campista. Iban todos los veranos a utilizar agujas con valentía, pincharse los dedos en público y, en general, a escapar de la vergüenza de bajo nivel del ambiente de la vida con diabetes. Yo me quedaba en casa.
El campamento tenía un estatus semimítico para mis hermanos, principalmente debido a las guerras de bromas. Mis hermanos probaron otros campamentos de verano de diabetes, pero este campamento en particular fue el mejor. Lo que decían era que otros campamentos se asemejaban a las cárceles, con adultos prepotentes y militarizados, y este parecía casi nada más que una disputa de sangre anglosajona de dos semanas. En el buen sentido.
Los campistas lanzaban batallas con globos de crema de afeitar, y los perdedores respondían con incursiones nocturnas, logrando diversos grados de crueldad. Sus oponentes se despertaban sobre colchones de aire a la deriva en el lago, y la disputa continuaría. Los niños llevaban trapos de casa, cuidadosamente seleccionados y enrollados como colas de rata. Regresaban junto a sus padres al final del campamento con heridas supurantes cubriendo sus piernas, apenas cubiertas de costra.
William cruzó la línea de las bromas durante un año frotando hojas de hiedra venenosa en los asientos del inodoro. Aunque eran permisivos como campamento de diabetes, fue esta broma que finalmente le valió el exilio temporal: su sentencia por el delito fue que se vio obligado a regresar a casa temprano. Para él, la salida fue vagamente triunfante, y pudo regresar el próximo verano.
Está de más decir que el campamento de diabetes sonaba a paraíso para heroes. Pero hasta los 20 años, nunca fui, y el concepto de comunidad de personas con diabetes permaneció abstracto. Antes de mi diagnóstico envidiaba a mis hermanos las dos semanas durante las cuales desaparecían en Tennessee. Participaban en un mito que yo no podía tocar.
Cuando, como consejero, finalmente tuve la oportunidad de ir, no sabía qué esperar de una comunidad de personas con diabetes. El caos me sorprendió. Aquí había una aldea de niños sin escrúpulos que gritaban con tubos en el vientre y agujas en los bolsillos. Durante el juego de “quemado”, los niños tomaban tabletas de glucosa y volvían al juego, el azúcar salía volando de sus bocas. Otros se quedaban sentados, sobreviviendo el sufrimiento de la hiperglucemia, y sus amigos se burlaban de ellos por su irritabilidad. Los campistas sudaban tiras reactivas y, los campos y los suelos anunciaban el desorden de la vida con diabetes.
Pero este desastre no se sintió vergonzoso. El detritus de diabetes no era todo mío, y sirvió como un recordatorio constante de la comunidad que me rodeaba. En cualquier momento, podía ver a alguien tomando jugo con ojos frenéticos de niveles bajos de azúcar en la sangre, o exprimiendo irritadamente la sangre de un dedo. Se hizo difícil ver mi enfermedad como una experiencia única, o una carga que se lleva en soledad. En el campamento, la diabetes no aislaba a nadie. Era lo que todos tenían en común.
Con el tiempo, el control de mi nivel de azúcar en la sangre dejó de parecer una tarea tediosa. Los campistas tenían competiciones, tratando de ver quién podía mantener sus niveles de azúcar en sangre en el rango objetivo durante más tiempo. En este contexto, era divertido burlarse de desconocidos por un bajo nivel de azúcar en la sangre, o provocar la risa por un alto nivel de azúcar en la sangre. No fue como cuando fingí con mis amigos que mi insulina era heroína. Había frivolidad, pero no surgió el deseo de ocultar mi propia vergüenza.
En mi experiencia, hay una tensión entre lo grave y lo malo cuando tienes diabetes tipo 1. Esta tensión hace que sea difícil pensar. Es una enfermedad grave, pero no una que crea miedo o autocompasión. Puede matarte rápidamente si cometes un error, o lentamente si eres negligente, pero en gran medida es una enfermedad que aburre en lugar de asustarte. Medir el nivel de azúcar en la sangre de 5 a 7 veces por día, administrar insulina para las comidas: estas acciones están cargadas de consecuencias mortales, pero es difícil sentir su peso. En su lugar, es muy fácil sentirse insensible a la fría corriente de datos que comprende la mundanidad cotidiana de la vida con diabetes. Cuidar tu diabetes es como tener que recordar respirar, es tedioso y tal vez levemente degradante, pero no esperas que nadie sienta pena por ti.
Sin embargo, no significa que no hay nada de qué arrepentirse. Eso es algo más que aprendí en Tennessee. El campamento me demostró que la vida con diabetes podía ser divertida, pero que aún es mortalmente grave. Un día, William estaba enseñando tiro con arco cuando notó que había una niña pequeña sentada en la hierba, negándose a participar. Ella estaba enfurruñada. Él fue a consolarla, esperando escuchar una historia sobre peleas o acoso, amigos siendo mezquinos. Si tan solo fuera tan fácil de arreglar. La niña acababa de hablar por teléfono con sus padres; acababa de escuchar por primera vez que tenía una enfermedad renal.
Escribir sobre la diabetes, como hablar de eso, es difícil. No puedes encontrar el significado o la coherencia en ella, al menos no fácilmente. Es demasiado grave para ser descartada, pero sus víctimas no necesitan la retórica de la fuerza o la supervivencia. Se siente normal, pero no lo es. Con demasiada facilidad, me meto en una especie de armisticio con la enfermedad, olvidándome de sus peligros y resintiendo solo su tristeza.
Pero esa villa de niños con diabetes gritando me echó de mi indiferencia incómoda. Sus dedos sangrantes, esas ruidosas colas de rata, y el hedor a insulina embotellada en todas partes erosionaron mi vergüenza, mientras que el desorden de agujas y tiras escarmentaba mi sensación de aislamiento. Nadie tenía que dar una explicación al sacar una jeringa, y nadie tenía que esconder sus tabletas de glucosa debajo de un escritorio. Durante unas semanas, el campamento de diabetes se convirtió en una panacea para una afección demasiado leve para quejarse, pero demasiado persistente para ser derrotada.
Más importante aún, me recordó que no tengo que fingir que hago drogas en el baño para inyectarme insulina. A menos que yo quiera hacerlo.
Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente en Folks.